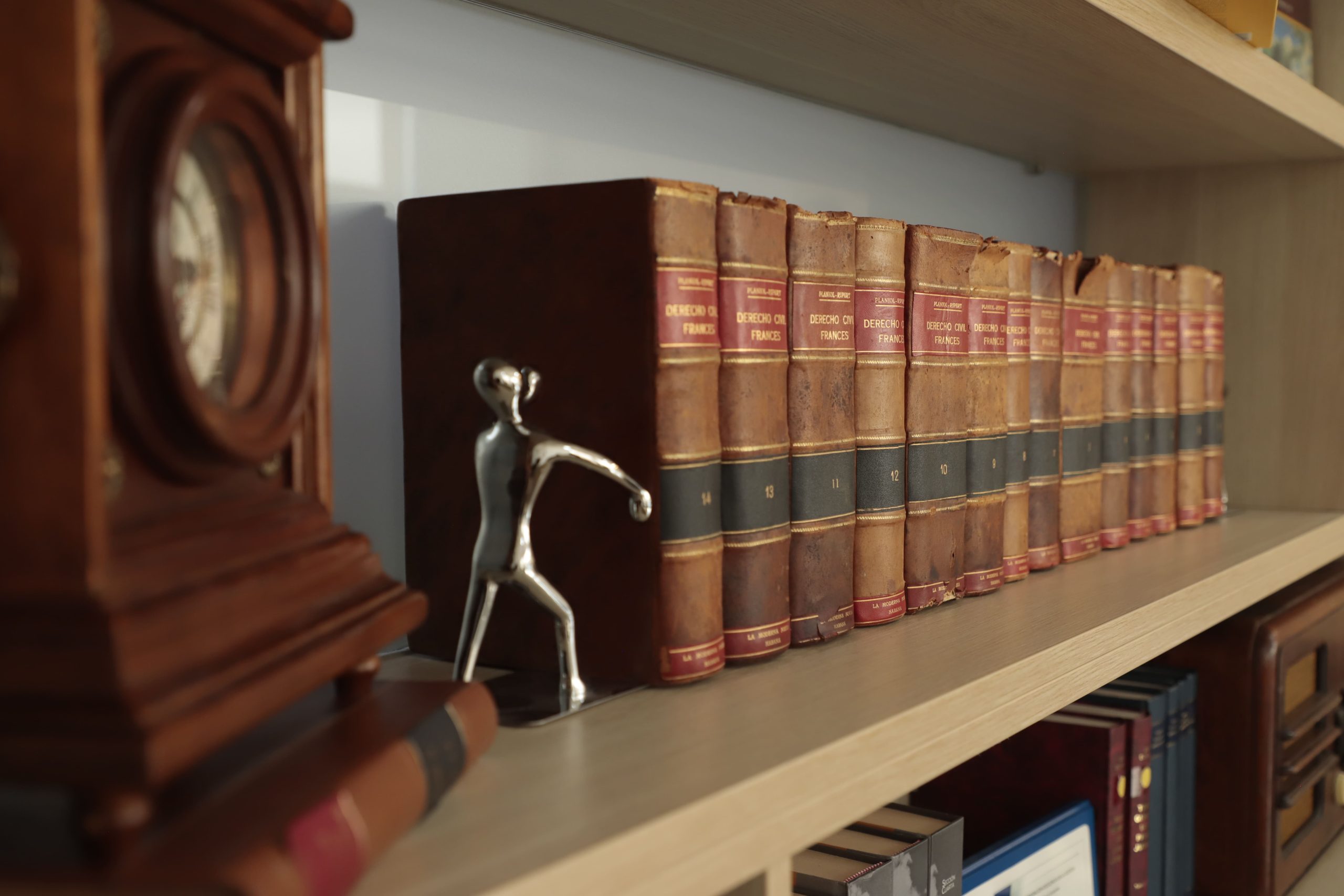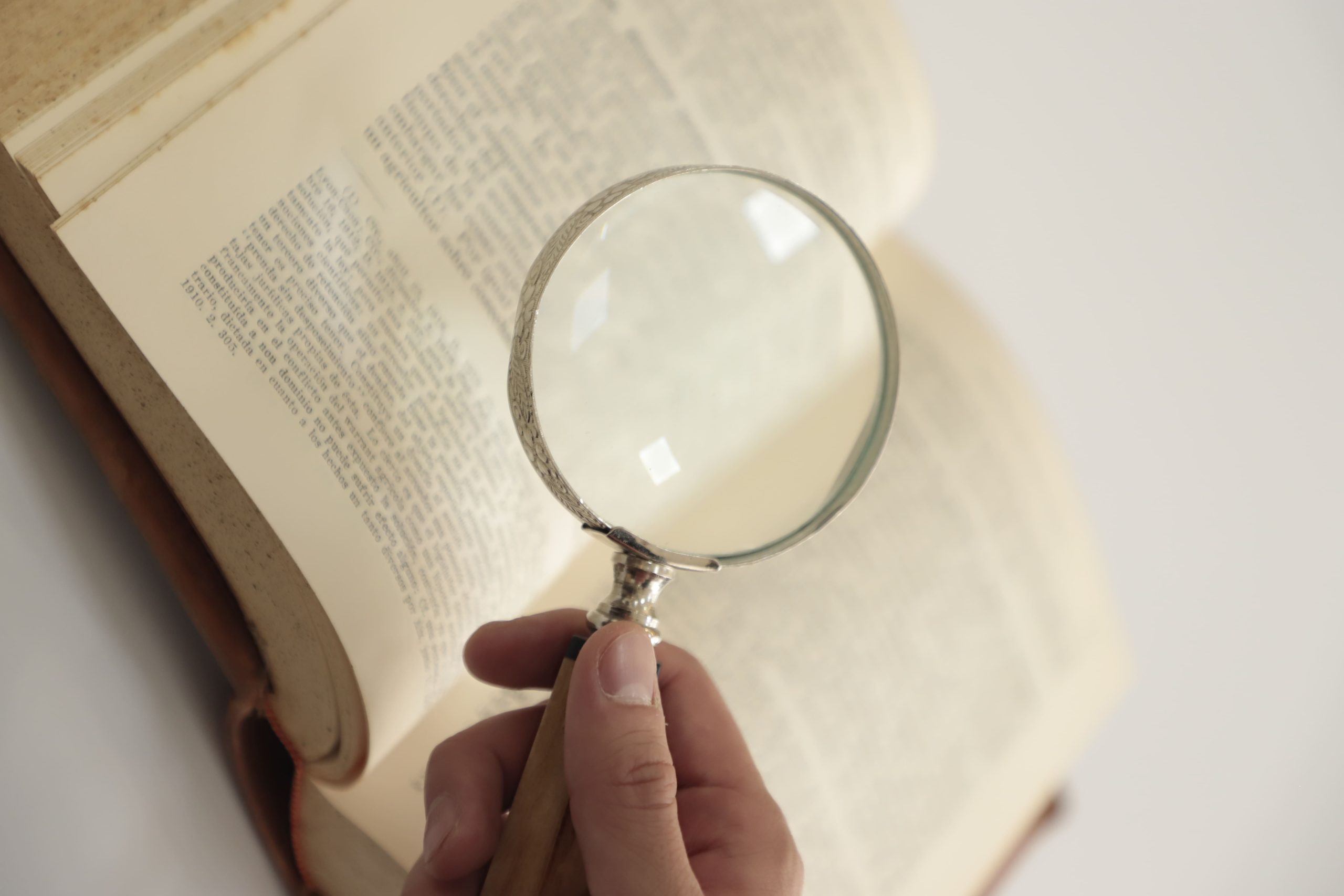La mediación es un mecanismo alternativo autocompositivo, pionero en el mundo y en Colombia y definitivamente universal a nivel global. Está liderado por las partes en un conflicto con la intervención de un tercero imparcial que facilita, apoya o guía una solución proporcionando los medios, el espacio o la dinámica para alcanzar un acuerdo. Ya en la presentación de la obra la jurista española Marlen Estévez Sanz da un contexto histórico de fortalecimiento de la mediación a nivel mundial y su incidencia en el tráfico de bienes y servicios. Es en el marco de lo anterior que se procede a abordar inicialmente la perspectiva internacional que se ha desarrollado alrededor de la mediación, y su gran impulso principalmente en el sector empresarial en países de Europa, como España, y, en América Latina.
A partir de esto, se abordará el estado actual en Colombia de este mecanismo y su uso tanto en el sector privado como en el público por medio de casos representativos. En ese contexto para finalizar, desarrollar el concepto de mediación y sus modalidades, observando las líneas generales que ha dado la Corte Constitucional para que Colombia esté a la vanguardia en impulsar un mecanismo de vital importancia a nivel global y local como es la mediación.
En Colombia la mediación es un procedimiento consensual y confidencial mediante el cual las partes involucradas en un conflicto buscan ayuda de un facilitador neutral que interviene para que puedan discutir sus puntos de vista y llegar a una solución conjunta. En este país, a similitud de lo que sucede en otros Estados, mediación es una expresión que tiene diversos usos y aplicaciones. El principal alcance que se le da en esta sección es el de un mecanismo precursor a partir del cual las partes de una controversia se aproximan a una solución directa, o por lo menos logran acordar el uso de otro mecanismo alternativo (arbitraje, transacción, amigable, conciliación, panel de expertos).
La mediación se presenta entonces como un instrumento de negociación de las partes con la intervención de un tercero, idóneo, imparcial, confidencial y capacitado para mediar. Este mecanismo busca que las partes involucradas en un conflicto solucionen por sí mismas el conflicto de una manera definitiva o, por lo menos, que la mediación sea el punto de partida para generar confianza y adoptar otro mecanismo que sea el punto final de la controversia. Es así como, por su naturaleza, la mediación se convierte en un mecanismo directo o indirecto y, por ello, es transversal respecto de otros mecanismos.
De acuerdo con la Corte Constitucional, la mediación es el mecanismo de solución de conflictos más informal, expedito y económico, en términos de tiempo y costos, además, que la función de este tercero imparcial principalmente es asistir para que las partes exploren y llegue a una reconciliación de sus diferencias:
“Es también uno de los más populares debido principalmente a que el mediador no decide quién tiene la razón, no dispone de autoridad para imponer una decisión a las partes, tan sólo las asiste para que conjuntamente exploren, reconcilien sus diferencias y encuentren alternativas de solución a su disputa”.
La mediación en Colombia tiene fundamentos constitucionales desde la justicia, la convivencia y el ejercicio de los derechos partiendo del respeto hacia los derechos ajenos. Inicialmente existe un llamado que realiza el preámbulo de la Constitución Política de Colombia a la búsqueda del fortalecimiento de la unidad de la Nación, para la convivencia y la justicia como ejes rectores del Estado. Es pertinente resaltar que el preámbulo representa el punto de partida para el desarrollo de la Constitución. De la misma forma, la búsqueda de la justicia como garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, por medio de los acuerdos se materializa en el artículo 2 de la Constitución Política que desarrolla los fines esenciales del Estado colombiano, es decir, los principios y valores bajo los cuales las actuaciones de la nación deben desarrollarse:
“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Adicionalmente, el artículo 95 de la Carta magna establece como parte de los deberes de ser colombiano el ejercicio de los derechos siempre respetado los derechos ajenos y sin abusar de los propios:
“Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (…)”
Es entonces la mediación como un mecanismo ideal en el que se aborda el conflicto desde la colaboración entre las partes para llegar a puntos beneficiosos para todos que permitan rápidamente la superación de la desavenencia y la satisfacción de las peticiones de los involucrados, desde ellos mismos.
En Colombia como se procede a desarrollar, han existido diversos casos en los que la mediación ha sido el mecanismo en virtud del cual se han solucionado sus conflictos. No obstante, existe aún una cultura inclinada al litigio que deberá transformarse en el desarrollo de habilidades blandas que permitan la escucha, la visión colaborativa de las soluciones y la apertura a nuevas soluciones para impulsar este mecanismo que resulta tan provechoso en el sector privado y aún en el público.
Connotaciones y alcances
La figura del mediador puede tener varias connotaciones o alcances que en ocasiones son independientes o en otras son concurrentes: 1. El mediador como un tercero facilitador de dinámicas o alternativas para construir acuerdos; 2. El mediador como un tercero garante para las partes; 3. El mediador como tercero orientador por su perfil de experto (consultor o asesor); 4. El mediador que hace el aporte de dar una opinión objetiva o un concepto que tendrá los efectos acordados; 5. El mediador como un propiciador de condiciones, procedimientos, reglas y/o entornos para los acuerdos; 6. El mediador como un promotor de diálogos y reflexiones en torno al conflicto y la predictibilidad de lo que sucederá si no se alcanza un acuerdo.
A nivel conceptual, al igual que lo señalado en el numeral respectivo a la transacción, los MASC no tipificados pueden ser más eficientes al momento de solucionar una controversia, por cuanto las partes tienen la posibilidad de solucionar el conflicto sin necesidad de acudir a los jueces y el acuerdo al que lleguen tiene plenos efectos jurídicos entre ellos de transacción y cosa juzgada. A continuación, se resumen aspectos conceptuales:
- Negociación: es un MASC que tiene como resultado la celebración de un acuerdo, lo que implica que la negociación no puede versar sobre asuntos que la ley no determine como transigibles.
- Mediación propiamente dicha: es una figura similar a la conciliación, más informal que ésta y en la que el tercero no propone fórmulas de acuerdo, por ello no tiene una etapa de aprobación por el conciliador o por un tercero (Procurador o Juez en el caso colombiano).
- Evaluación de un tercero: en un contrato, las partes pueden acordar que un tercero neutral dé una opinión o evaluación no vinculante respecto de la manera en que determinada obligación debe cumplirse.
- Mediación con la asistencia de instituciones, autoridades u organismos de control. En esta modalidad se integran el mediador, las partes adelantan su actividad en la presencia de una entidad pública, o incluso de la comunidad y/o la ciudadanía. (la Contraloría General de la República, lo está impulsando a través de un programa llamado Compromiso Colombia)
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 2001. M.P. Dr. Manuel José Cepeda.
[2] Ibíd.